LA COMUNA DE PARÍS
de Piotr Kropotkin
I
El 18 de marzo de 1871,
el pueblo de París se sublevó contra un poder detestado y
despreciado por todos y declaró la ciudad de París independiente,
libre, dueña de sí misma.
Este derribo del poder
central se hizo incluso sin la puesta en escena ordinaria de una
revolución: ese día no hubo disparos de fusil, ni charcos de sangre
vertida tras las barricadas. Los gobernantes se eclipsaron ante el
pueblo armado, que se echó a la calle: la tropa evacuó la ciudad,
los funcionarios se apresuraron a huir hacia Versalles llevándose
todo lo que pudieron llevarse. El gobierno se evaporó, como una
charca de agua pútrida con el soplo de un viento de primavera, y en
el XIX, París, sin haber vertido apenas una gota de la sangre de sus
hijos, se encontró libre de la contaminación que apestaba la gran
ciudad.
Y, sin embargo, la
revolución que acababa de realizarse de este modo abría una nueva
era en la serie de revoluciones, por las que los pueblos marchan de
la esclavitud a la libertad. Bajo el nombre de Comuna de París,
nació una idea nueva, llamada a convertirse en el punto de partida
de las revoluciones futuras.
Como ocurre siempre con
la grandes ideas, no fue el producto de la concepción de un
filósofo, de un individuo: nació en el espíritu colectivo, salió
del corazón de un pueblo entero; pero al principio fue vaga y muchos
entre los mismos que la realizaron y que dieron la vida por ella, no
la imaginaron entonces tal como la concebimos hoy en día; no se
dieron cuenta de la revolución que inauguraban, de la fecundidad del
nuevo principio que intentaban poner en práctica. Fue sólo en su
aplicación práctica, cuando se empezó a entrever su importancia
futura; fue sólo en el trabajo del pensamiento que ocurrió más
tarde, cuando este nuevo principio se precisó más y más, se
determinó y apareció con toda su lucidez, toda su belleza, su
justicia y la importancia de sus resultados.
Desde que el socialismo
tomó nuevo impulso en los cinco o seis años que precedieron a la
Comuna, una cuestión sobre todo preocupaba a los teóricos de la
próxima revolución social. Era la cuestión de saber cual sería el
modo de agrupación política de las sociedades más favorable a esta
gran revolución económica que el desarrollo actual de la industra
impone a nuestra generación y que debe ser la abolición de la
propiedad individual y la puesta en común de todo el capital
acumulado por las generaciones precedentes.
La Asociación
Internacional de Trabajadores dio esta respuesta. La agrupación,
dijo, no debe limitarse a una sola nación: debe extenderse por
encima de las fronteras artificiales. Inmediatamente esta gran idea
penetró el corazón de los pueblos, se apoderó de los espíritus.
Perseguida después por la liga de todas las reacciones, ha
sobrevivido sin embargo y, cuando los obstáculos puestos a su
desarrollo sean destruidos a la voz de los pueblos insurgentes,
renacerá más fuerte que nunca.
Pero quedaba por saber
cuáles iban aser las partes integrantes de esta vasta Asociación.
Entonces dos grandes corrientes de ideas se enfrentaron para
responder esta pregunta: el Estado popular, de una parte, de la otra,
la anarquía.
Según los socialistas
alemanes, el Estado debería tomar posesión de todas las riquezas
acumuladas y darlas a las asociaciones obreras, organizar la
producción y el intercambio, velar por la vida y el funcionamiento
de la sociedad.
A esto, la mayor parte de
los socialistas de raza latina, a partir de su experiencia,
respondían que semejante Estado, aún admitiendo que pudiera
existir, sería la peor de las tiranías y oponían a este ideal,
tomado del pasado, un nuevo ideal: la anarquía. Es decir, la
completa abolición de los Estados y la organizaciónde lo simple a
lo compuesto por la libre federación de las fuerzas populares, de
los productores y los consumidores.
Pronto se admitió,
incluso por algunos “estatalistas”, los menos imbuidos de
prejuicios gubernamentalistas, que ciertamente la anarquía
representa una organización con mucho superior a la apuntada por el
Estado popular, pero, dicen, el ideal anarquista está tan lejos de
nosotros que no hace falta preocuparnos por él de momento. Por otra
parte, falta a la anarquía una fórmula concreta y simple a la vez
para precisar su punto de partida, para dar cuerpo a sus ideas, para
demostrar que éstas se apoyan en una tendencia con existencia real
en el pueblo. La federación de las corporaciones de oficio y de
grupos de consumidores por encima de la fronteras y al margen de los
Estados actuales parece todavía muy vago y es fácil ver al mismo
tiempo que no puede comprender toda la diversidad de las
manifestaciones humanas. Hacía falta encontrar una fórmula más
neta, más aprehensible, con sus elementos primarios en la realidad
de las cosas.
Si se hubiera tratado
simplemente de elaborar una teoría, habríamos dicho: «¡Qué
importan las teorías!» Pero, en tanto que una idea nueva no
encuentra su enunciado neto, preciso y derivado de las cosas
existentes, no se apodera de los espíritus, no los inspira hasta el
punto de lanzarlos en una lucha decisiva. El pueblo no se lanza a lo
desconocido sin apoyarse en una idea cierta y netamente formulada que
le sirva, por así decirlo, de trampolín en su punto de partida.
Fue la vida misma quien
se encargó de mostrar este punto de partida.
Durante cinco meses,
París, aislado por el sitio, había vivido su propia vida y había
aprendido a conocer los inmensos recursos económicos, intelectuales
y morales de que disponía; había entrevisto y comprendido su fuerza
de iniciativa. Al mismo tiempo, había visto que la banda de bribones
que se había hecho con el poder no sabían organizar nada, ni la
defensa de Francia ni el desarrollo del interior. Había visto a este
gobierno contral ponerse en contra de todo aquello que la
inteligencia de una gran ciudad podía dar a luz. Había comprendido
más que eso: la impotencia de un gobierno, sea el que sea, para
detener los grandes desastres, para facilitar la evolución a punto
de ocurrir. Sufrió durante un sitio una miseria horrorosa, la
miseria de los trabajadores y de los defensores de la ciudad, al lado
el lujo insolente de los zánganos y había visto fracasar, gracias
al poder central, todas sus tentativas por poner fin a este régimen
escandaloso. Cada vez que el pueblo quería tomar un impulso libre,
el gobierno acudía a engrosar las cadenas, a fijar su bola, y la
idea nació con toda naturalidad: ¡París debía constituirse en
comuna independiente, pudiendo realizar entre sus muros lo que le
dictara el pensamiento del pueblo!
Esta palabra: la comuna,
se escapó entonces de todas las gargantas.
La Comuna de 1871 no
podía ser más que un primer esbozo. Nacida al final de una guerra,
rodeada por dos ejércitos dispuestos a darse la mano para aplastar
al pueblo, no osó lanzarse completamente a la vía de la revolución
económica, no se declaró francamente socialista, no procedió ni a
la expropiación de los capitales ni a la organización del trabajo,
ni siquiera al censo general de todos los recursos de la ciudad.
Tampoco rompió con la tradición del Estado, del gobierno
representativo, y no intentó realizar en la Comuna esa organización
de lo simple a lo complejo que inauguró proclamando la independencia
y la libre federación de las Comunas. Pero es seguro que, si la
Comuna de París hubiese vivido algunos meses más, habría sido
empujada inevitablemente, por la fuerza de las cosas, hacia estas dos
revoluciones. No olvidemos que la burguesía ha precisado de cuatro
años de período revolucionario para llegar de la monarquía
moderada a la república burguesa y no nos asombraremos de ver que el
pueblo de París no haya franqueado de un solo salto el espacio que
separa la comuna anarquista delgobierno de los granujas. Y sabremos
también que la próxima revolución, en Francia y ciertamente
también en España, será comunalista, retomará la obra de la
Comuna de París allí donde la han detenido los asesinatos de los
versalleses.
La Comuna sucumbió y la
burguesía se vengó –sabemos como– del miedo que el pueblo le
hizo sentir al sacudir el yugo de sus gobernantes. Demostró que
realmente hay dos clases en la sociedad moderna: de una parte, el
hombre que trabaja, que da al burgués más de la mitad de lo que
produce y que, sin embargo, consiente con excesiva facilidad los
crímenes de sus amos; por otra parte, el ocioso, el glotón, animado
con los instintos de la bestia salvaje, odiando a su esclavo,
dispuesto a descuartizarlo como una pieza de caza.
Después de encerrar al
pueblo de París y de taponar todas las salidas, lanzaron a los
soldados, embrutecidos por el cuartel y el vino, diciéndoles en
plena Asamblea: «¡Matad a esos lobos, a esas lobas y a esos
lobeznos!» Y al pueblo le dijeron:
Hagas lo que hagas,
perecerás. Si te cogemos con las armas en la mano, ¡la muerte!; si
depones las armas, la muerte; si golpeas, la muerte. Si suplicas, ¡la
muerte! Hacia donde gires los ojos: a la derecha, a la izquierda,
hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, ¡la muerte!
Tú no sólo estás fuera de la ley, sino fuera de la humanidad. Ni
la edad, ni el sexo te salvarán, ni a ti ni a los tuyos. Vas a
morir, pero antes conocerás la agonía de tu mujer, de tu hermana,
de tu madre, de tus hijas, de tus hijos, ¡incluso en la cuna! Se
irá, bajo tu mirada, a tomar al herido de la ambulancia para
despedazarlo a golpe de bayoneta, para aplastarlo a golpe de culata.
Se lo tomará, vivo aún, por su pierna rota o por su brazo
ensangrentado y se lo arrojará al río como a un paquete de basura
que grita y sufre.
¡La muerte! ¡La muerte!
¡La muerte!
Y luego, tras la orgía
desenfrenada sobre los montones de cadáveres, tras el exterminio
masivo, la venganza mezquina y, sin embargo atroz, que todavía
perdura: el gato de siete colas, los grilletes, los raspadores, los
latigazos y la porra de los funcionarios de prisiones, los insultos,
el hambre, todos los refinamientos de la crueldad.
¿Olvidará el pueblo
estas elevadas obras?
«Derribada, mas no
vencida», la Comuna renace hoy. No se trata sólo de un sueño de
vencidos que acarician en su imaginación un bello espejismo de
esperanza; ¡no! “La Comuna” se convierte hoy en el objetivo
preciso y visible de la revolución que crece ya junto a nosotros. La
idea penetra las masas, les da una bandera y contamos firmemente con
la presente generación para realizar la revolución social en la
Comuna, para poner fin a la innoble explotación burguesa, liberar a
los pueblos de la tutela del Estado, inaugurar en la evolución de la
especie humana una nueva era de libertad, de igualdad, de
solidaridad.
II
Diez años nos separan ya
del día, en que el pueblo de París, derrocando el gobierno de los
traidores que se hicieron con el poder a la caída del Imperio, se
constituyó en Comuna y proclamó su independencia absoluta. Y, sin
embargo, es todavía hacia esa fecha del 18 de marzo de 1871, hacia
donde se dirigen nuestras miradas, es a ella, donde están ligados
nuestros mejores recuerdos; es el aniversario de esa jornada
memorable lo que el proletariado de dos mundos se propone festejar
solemnemente, y, mañana por la tarde, centenares de miles de
corazones obreros latirán al unísono, hermanándose a través de
fronteras y océanos, en Europa, en los Estados Unidos, en América
del Sur, al recuerdo de la revuelta del proletariado parisino.
Porque la idea, por la
que el proletariado francés vertió su sangre en París y por la que
ha sufrido las plagas de Nueva Caledonia, es una de esas ideas que,
por sí mismas, contienen toda una revolución, una idea amplia que
puede acoger bajo los pliegues de su bandera todas las tendencias
revolucionarias de los pueblos que marchan hacia su liberación.
Ciertamente, si nos
limitamos a observar sólo los logros reales y tangibles alcanzados
por la Comuna de París, deberemos decir que esta idea no fue
suficientemente amplia, que sólo abarcó una parte mínima del
programa revolucionario. Pero, si observamos, por el contrario, el
espíritu que inspiró a las masas del pueblo, en el movimiento del
18 de marzo, las tendencias que intentaron salir a la luz y que no
tuvieron tiempo para pasar al campo de la realidad, porque, antes de
florecer, fueron asfixiadas bajo montones de cadáveres, entonces
comprederemos toda la importancia del movimiento y las simpatías que
inspira en el seno de las clases obreras de los dos mundos. La Comuna
entusiasma los corazones, no por lo que hizo, sino por lo que promete
hacer un día.
¿De dónde viene esa
fuerza irresistible que atrae hacia el movimiento de 1871 las
simpatías de todas las masas oprimidas? ¿Qué idea representa la
Comuna de París? Y, ¿por qué esa idea es tan atractiva para los
proletarios de todos los países, de toda nacionalidad?
La respuesta es fácil.
La revolución de 1871 fue un movimiento eminentemente popular. Hecho
por el pueblo mismo, nacido espontáneamente en el seno de las masas,
es en la gran masa popular, donde encontró sus defensores, sus
héroes, sus mártires y sobre todo ese carácter “canalla” que
la burguesía no le perdonará jamás. Y, al mismo tiempo, la idea
generatriz de esa revolución, vaga, es verdad; inconsciente, quizá,
pero, no obstante, bien enunciada a través de todos sus actos, es la
idea de la revolución social que intenta establecer al fin, después
de tantos siglos de lucha, la verdadera libertad y la verdadera
igualdad para todos.
Fue la revolución de la
“canalla” yendo a la conquista de sus derechos.
Se ha intentado, es
cierto, se intenta aún, desnaturalizar el verdadero sentido de esta
revolución y presentarla como una simple tentativa de reconquistar
la independencia de París y de constituir un pequeño Estado dentro
de Francia. Pero nada de esto es cierto. París no buscaba aislarse
de Francia, como no buscaba conquistarla por las armas; no pretendía
encerrarse entre sus muros, como un benedictino en su claustro; no se
inspiró en un espíritu estrecho de sacristía. Si reclamó su
independencia, si quiso impedir la intrusión en sus asuntos de todo
poder central, fue porque veía en esa independencia una medio para
elaborar tranquilamente las bases de la organización futura y de
realizar en su seno la revolución social, una revolución que habría
transformado completamente el régimen de producción y de
intercambio, basándolo en la justicia, que habría modificado
completamente las relaciones humanas, basándolas en la igualdad, y
que habría rehecho la moral de nuestra sociedad, basándola en los
principios de la equidad y de la solidaridad.
La independencia comunal
no era, pues, para el pueblo de París más que medio y la revolución
social era el fin.
Este fin se habría
alcanzado, ciertamente, si la revolución del 18 de marzo hubiese
podido seguir su curso libremente, si el pueblo de París no hubiese
sido despedazado, sableado, ametrallado, destripado por los asesinos
de Versalles. Encontrar una idea neta, precisa, comprensible para
todo el mundo y que resumiera en pocas palabras lo que había que
hacer para realizar la revolución, ésa fue, en efecto, la
preocupación del pueblo de París desde los primeros días de su
independencia. Pero una gran idea no germina en un día, por muy
rápida que sea la elaboración y la propagación de las ideas en los
períodos revolucionarios. Necesita siempre un cierto tiempo para
desarrollarse, para penetrar en las masas y para traducirse en actos,
y este tiempo le faltó a la Comuna de París.
Tanto más le faltó,
cuanto que, hace diez años, las ideas mismas del socialismo moderno
pasaban por un período transitorio. La Comuna nació, por decirlo
así, entre dos etapas de desarrollo del socialismo moderno. En 1871,
el comunismo autoritario, gubernamental y más o menos religioso de
1848 ya no tenía gancho para los espíritus prácticos y libertarios
de nuestra época. ¿Dónde encontrar hoy un parisino que consienta
en encerrarse en un falansterio? Por otra parte, el colectivismo, que
quiere atar al mismo carro el trabajo asalariado y la propiedad
colectiva, era incomprensible, poco atractivo, erizado de
dificultades en su aplicación práctica. Y el comunismo libre, el
comunismo anarquista, apenas nacía, apenas osaba afrontar los
ataques de los adoradores del gubernamentalismo.
La indecisión reinaba en
los espíritus y los mismos socialistas no se sentían capaces de
lanzarse a la demolición de la propiedad privada al no tener ante
ellos un objetivo bien determinado. Entonces uno se dejaba engañar
por este razonamiento que los embaucadores repiten desde hace siglos:
«Asegurémonos primero la victoria, después ya se verá lo que
puede hacerse».
¡Asegurarse primero la
victoria! ¡Como si hubiese manera de constituirse en comuna libre
sin tocar la propiedad! ¡Como si hubiese manera de vencer a los
enemigos, sin que la gran masa del pueblo esté interesada
directamente en el triunfo de la revolución, viendo llegar el
bienestar material, intelectual y moral para todos! ¡Se buscaba
consolidar primero la Comuna dejando para más tarde la revolución
social, mientras que la única manera de proceder era consolidar la
Comuna por medio de la revolución social!
Ocurrió lo mismo con el
principio gubernamental. Proclamando la Comuna libre, el pueblo de
París proclamó un principio esencialmente anarquista; pero, como en
esa época la idea anarquista había penetrado poco en los espíritus,
se detuvo a medio camino y, en el seno de la Comuna, todavía se
pronunció por el viejo principio autoritario dándose un Consejo de
la Comuna copiado de los consejos municipales.
Si, efectivamente,
admitimos que un gobierno central es absolutamente inútil para regir
las relaciones de las comunas entre ellas, ¿por qué deberíamos
admitir su necesidad para regir las relaciones mutuas de los grupos
que constituyen la Comuna? Y, si confiamos a la libre iniciativa de
las comunas la tarea de entenderse entre ellas para las empresas que
conciernen a varias ciudades al mismo tiempo, ¿por qué refusar esta
misma iniciativa a los grupos de que se compone una comuna? Un
gobierno en la Comuna no tiene más razón de ser que un gobierno por
encima de la Comuna.
Pero, en 1871, el pueblo
de París, que ha derribado tantos gobiernos, sólo estaba en su
primer ensayo de rebelión contra el sistema gubernamental en sí
mismo: se dejó llevar, pues, por el fetichismo gubernamentalista y
se dotó de un gobierno. Se conocen las consecuencias. Envió a sus
más abnegados hijos al Hôtel-de-Ville. Allí, inmovilizados en
medio del papeleo, forzados a gobernar cuando sus instintos les
mandaban estar y marchar con el pueblo; forzados a discutir, cuando
se precisaba actuar, y perdiendo la inspiración que procede del
contacto continuo con las masas, se vieron reducidos a la impotencia.
Paralizados por su alejamiento del foco de las revoluciones, el
pueblo, paralizaron a su vez la iniciativa popular.
Nacida durante un período
de transición, en que las ideas de socialismo y de autoridad sufrían
una profunda modificación; nacida al final de una guerra, en un foco
aislado, bajo los cañones de los prusianos, la Comuna de París
debía sucumbir.
Pero, por su carácter
eminentemente popular, comenzó una era nueva en la serie de las
revoluciones y, por sus ideas, fue la precursora de la gran
revolución social. Las masacres inauditas, cobardes y feroces con
las que la burguesía celebró su caída, la venganza innoble que los
verdugos han ejercido durante nueve años en sus prisioneros, estas
orgías de caníbales han abierto un abismo entre la burguesía y el
proletariado que jamás será rellenado. En la próxima revolución,
el pueblo sabrá qué debe hacer; sabrá lo que le espera si no logra
una victoria decisiva y actuará en consecuencia.
En efecto, ahora sabemos
que el día en que Francia se llenará de comunas insurgentes, el
pueblo no deberá volver a darse un gobierno y esperar de ese
gobierno la iniciativa de medidas revolucionarias. Después de haber
barrido los parásitos que lo roen, se apoderará de toda la riqueza
social para ponerla en común, según los principios del comunismo
anarquista. Y, cuando habrá abolido completamente la propiedad, el
gobierno y el Estado, se constituirá libremente según las
necesidades que le serán dictadas por la vida misma. Rompiendo sus
cadenas y derribando sus ídolos, la humanidad avanzará entonces
hacia un futuro mejor, sin conocer ya ni amos ni esclavos, no
guardando veneración más que por los nobles mártires que han
pagado con su sangre y sus sufrimientos estos primeros intentos de
emancipación que nos han iluminado en nuestra marcha hacia la
conquista de la libertad.
III
Las celebraciones y
reuniones públicas organizadas el 18 de marzo en todas las ciudades
donde hay grupos socialistas constituidos merecen toda nuestra
atención, no sólo como una manifestación del ejército de los
proletarios, sino más aún como expresión de los sentimientos que
animan a los socialistas de los dos mundos. Uno “se cuenta” así
mejor que por todos los boletines imaginables y uno formula sus
aspiraciones en total libertad, sin dejarse influenciar por
consideraciones de táctica electoral.
En efecto, los
proletarios reunidos ese día en los mítines ya no se limitan a
elogiar el heroísmo del proletariado parisiense, ni a clamar
venganza contra las masacres de mayo. Reafirmándose en el recuerdo
de la lucha heroica de París, van más lejos. Discuten las
enseñanzas que hay que extraer de la Comuna de 1871 para la próxima
revolución; se preguntan cuáles fueron los errores de la Comuna y
ello no por criticar a los hombres, sino para hacer resaltar como los
prejuicios sobre la propiedad y la autoridad que reinaban en ese
momento impidieron a la idea revolucionaria florecer, desarrollarse e
iluminar el mundo entero con sus luces vivificadoras.
La enseñanza de 1871 ha
aprovechado al proletariado del mundo entero y, rompiendo con los
viejos prejuicios, los proletarios han dicho clara y simplemente como
entienden su revolución.
A partir de ahora es
seguro que la próxima sublevación de las comunas ya no será
simplemente un movimiento comunalista. Los que aún piensan que hay
que establecer la comuna independiente y después, en esa comuna,
ensayar reformas económicas, han sido sobrepasados por el desarrollo
del espíritu popular. Es por actos revolucionarios socialistas,
aboliendo la propiedad individual, como las comunas de la próxima
revolución afirmarán y constituirán su independencia.
El día en que, como
consecuencia del desarrollo de la situación revolucionaria, los
gobiernos sean barridos por el pueblo y la desorganización arrojada
a los campos de la burguesía, que no se mantienen más que por la
protección del Estado, ese día –y no está lejos– el pueblo
insurgente no esperará a que un gobierno cualquiera decrete en su
sabiduría inaudita unas reformas económicas. Él mismo abolirá la
propiedad individual por medio de la expropiación violenta, tomando
posesión, en nombre del pueblo entero, de toda la riqueza social
acumulada por el trabajo de las generaciones precedentes. No se
limitará a expropiar a los detentadores del capital social por un
decreto que sería letra muerta: tomará posesión de él sobre la
marcha y establecerá sus derechos utilizándolo sin demora. Se
organizará él mismo en el taller para hacerlo funcionar; cambiará
su cuchitril por un alojamiento saludable en la casa de un burgués;
se organizará para utilizar inmediatamente toda la riqueza
acumuladada en las ciudades; tomará posesión de la misma como si
esta riqueza nunca le hubiese sido robada por la burguesía. Una vez
desposeído el barón industrial que extrae su botín del obrero, la
producción continuará, desembarazándose de las trabas que la
dificultan, aboliendo las especulaciones que la matan y los enredos
que la desorganizan y, tranformándose conforme a las necesidades del
momento bajo el impulso que le proporcionará el trabajo libre.
«Jamás volverá a cultivarse en Francia como en 1783, después de
que la tierra fuese arrebatada de manos de los señores», escribió
Michelet. Jamás se ha trabajado como se trabajará el día en que el
trabajo sea libre, en que cada progreso del trabajador sea una fuente
de bienestar para toda la Comuna.
Respecto a la riqueza
social, se ha intentado establecer una distinción y se ha llegado
incluso a dividir al partido socialista a propósito de esta
distinción. La escuela que hoy en día se llama colectivista,
substituyendo el colectivismo de la antigua Internacional (que no era
sino el comunismo antiautoritario) por una especie de colectivismo
doctrinario, ha intentado distinguir entre el capital que sirve a la
producción y la riqueza que sirve a las necesidades de la vida. La
máquina, la fábrica, la materia prima, las vías de comunicación y
el suelo de una parte, las viviendas, los productos manufacturados,
los vestidos, los artículos, de otra. Los unos se convierten en
propiedad colectiva, los otros están destinados, según los doctos
representantes de esta escuela, a permanecer propiedad individual.
Se ha intentado
establecer esta distinción. Pero el buen sentido popular ha dado
cuenta de ella rápidamente. Errónea en teoría, ha sucumbido ante
la práctica de la vida. Los trabajadores han comprendido que la casa
que nos refugia, el carbón y el gas que quemamos, los alimentos que
quema la máquina humana para mantener la vida, los vestidos con que
el hombre se cubre para preservar su existencia, el libro que lee
para instruirse, incluso el adorno que se procura son partes
integrantes de su existencia, tan necesarias para el éxito de la
producción y para el desarrollo progresivo de la humanidad como las
máquinas, las manufacturas, las materias primas y los otros agentes
de la producción. Han comprendido que mantener la propiedad
individual para estas riquezas sería mantener la desigualdad, la
opresión, la explotación, paralizar por adelantado los resultados
de la expropiación parcial. Pasando sobre las alambradas puestas en
su camino por el colectivismo de los teóricos, marchan directamente
a la forma más simple y más práctica del comuninismo
antiautoritario.
En efecto, en sus
reuniones los proletarios revolucionarios afirman claramente su
derecho a toda la riqueza social y la necesidad de abolir la
propiedad individual tanto sobre los medios de consumo como sobre los
de producción. «El día de la revolución, nos apoderaremos de toda
la riqueza, de todos los valores acumulados en las ciudades y los
pondremos en común» dicen los portavoces de la masa obrera y los
oyentes lo confirman asintiendo unánimemente.
«Que cada cual coja del
montón lo que necesite y estemos seguros de que en los graneros de
nuestras ciudades habrá alimentos suficientes para alimentar a todo
el mundo hasta el día en que la producción libre emprenderá su
nueva marcha. En los almacenes de nuestras ciudades, hay suficientes
vestidos para vestir a todo el mundo, acumulados allí, sin encontrar
salida, al lado de la miseria general. Hay incluso suficientes
objetos de lujo para que todo el mundo elija a su gusto».
He aquí como, a juzgar
por lo que dice en las reuniones, la masa proletaria afronta la
revolución: introducción inmediata del comunismo anarquista y libre
organización de la producción. Son dos puntos fijados y, a este
respecto, las comunas de la revolución que ruge a nuestras puertas
no repetirán los errores de sus predecesoras que, vertiendo
generosamente su sangre, han despejado el camino para el futuro.
Un tal acuerdo no se ha
establecido todavía, sin estar no obstante lejos de establecerse,
sobre otro punto, no menos importante: sobre la cuestión del
gobierno.
Es sabido que, respecto a
esta cuestión, se enfrentan dos escuelas. «Es necesario» –dicen
los unos– «constituir el mismo día de la revolución un gobierno
que se apodere del poder. Este gobierno, fuerte, poderoso y resuelto,
hará la revolución decretando aquí y allá y obligando a obedecer
sus decretos.»
«¡Triste ilusión!»,
dicen los otros. «Todo gobierno central, encargándose de gobernar
una nación, estando formado necesariamente por elementos dispares y
siendo conservador, por su esencia gubernamental, no será más que
un obstáculo para la revolución. No hará más que frenar la
revolución en las comunas dispuestas a avanzar, sin ser capaz de
aportar aliento revolucionario a las comunas atrasadas. Igualmente en
el seno de una comuna insurgente. O bien el gobierno comunal no hará
más que sancionar los hechos consumados, y entonces será un
elemento inútil y peligroso, o bien querrá ponerse a su cabeza:
reglamentará lo que debe ser elaborado libremente por el pueblo
mismo para que resulte viable, aplicará teorías donde es preciso
que toda la sociedad elabore nuevas formas de vida comunitaria, con
esa fuerza creativa que surge en el organismo social cuando rompe las
cadenas y ve abrirse ante sí nuevos y amplios horizontes. Los
hombres en el poder generarán este impulso, sin producir nada ellos
mismos, si permanecen en el seno del pueblo para elaborar con él la
nueva organización, en lugar de encerrarse en las cancillerías y
agotarse en debates ociosos. Será un estorbo y un peligro, impotente
para el bien, formidable para el mal, así pues, no tiene razón de
ser».
Por muy natural y justo
que sea este razonamiento, se enfrenta aún, no obstante, a los
prejuicios seculares acumulados, acreditados por aquellos que tienen
interés en mantener la religión del gobierno junto a la religión
de la propiedad y la religión divina.
Este prejuicio, el último
de la serie: Dios, Propiedad, Gobierno, existe aún y es un peligro
para la próxima revolución. Pero puede constatarse que ya se está
socavando. «Haremos nosotros mismos nuestros asuntos, sin esperar
las órdenes de ningún gobierno y pasaremos por encima de aquellos
que vengan a imponérsenos sea bajo la forma de sacerdote, de
propietario o de gobernante», dicen ya los proletarios. Hay que
esperar, pues, que, si el partido anarquista sigue combatiendo
vigorosamente la religión del gubernamentalismo y si no se desvía
él mismo de su camino dejándose enredar en las luchas por el poder,
decimo que hay que esperar que en los años que nos quedan aún hasta
la revolución, el prejuicio gubernamental será suficientemente
socavado como para ya no sea capaz de llevar a las masas proletarias
por un camino falso.
Hay, sin embargo, una
laguna lamentable en las reuniones populares que debemos señalar.
Ésta es que nada, o casi nada, se ha hecho por el campo. Todo gira
en torno a las ciudades. El campo parece no existir para los
trabajadores de la ciudad. Incluso los oradores que hablan del
carácter de la próxima revolución evitan mencionar el campo y el
suelo. No conocen al campesino ni sus deseos y no se atreven a hablar
en su nombre. ¿Es preciso insistir mucho en el peligro que resulta
de esto? La emancipación del proletariado no será posible mientras
el movimiento revolucionario no abarque las aldeas. Las comunas
insurgentes no lograrán mantenerse siquiera un año, si la
insurrección no se propaga al mismo tiempo por la campiña. Cuando
los impuestos, la hipoteca, la renta serán abolidos, cuando las
instituciones que los recaudan serán disueltas, es seguro que el
campo comprenderá las ventajas de esta revolución. Pero, en
cualquier caso, sería imprudente contar con la difusión de las
ideas revolucionarias en el campo sin preparar previamente las ideas.
Es preciso saber desde ahora ya que es lo que quiere el campesino,
como se entiende la revolución en las aldeas, como se piensa
resolver la cuestión tan espinosa de la propiedad agraria. Es
preciso decirle al campesino qué es lo que se propone hacer el
proletario del campo y de su aliado, que no debe temer de aquél
medidas perjudiciales para el agricultor. Es preciso que, por su
parte, el obrero de las ciudades se acostumbre a respetar al
campesino y a marchar de común acuerdo con él.
Pero, para esto, los
trabajadores deben imponerse el deber de extender la propaganda en
las aldeas. Es importante que en cada ciudad haya una pequeña
organización especial, una rama de la Liga Agraria, para la
propaganda entre los campesinos. Es preciso que este tipo de
propaganda sea considerado como un deber, con el mismo rango que la
propaganda en los centros industriales.
Los inicios serán
difíciles, pero recordemos que de ello depende el éxito de la
revolución. Ésta no será victoriosa hasta el día en que el
trabajador de las fábricas y el cultivador de los campos marchen
juntos a la conquista de la igualdad para todos, llevando la
felicidad tanto a la cabaña como a los edificios de las grandes
aglomeraciones industriales.


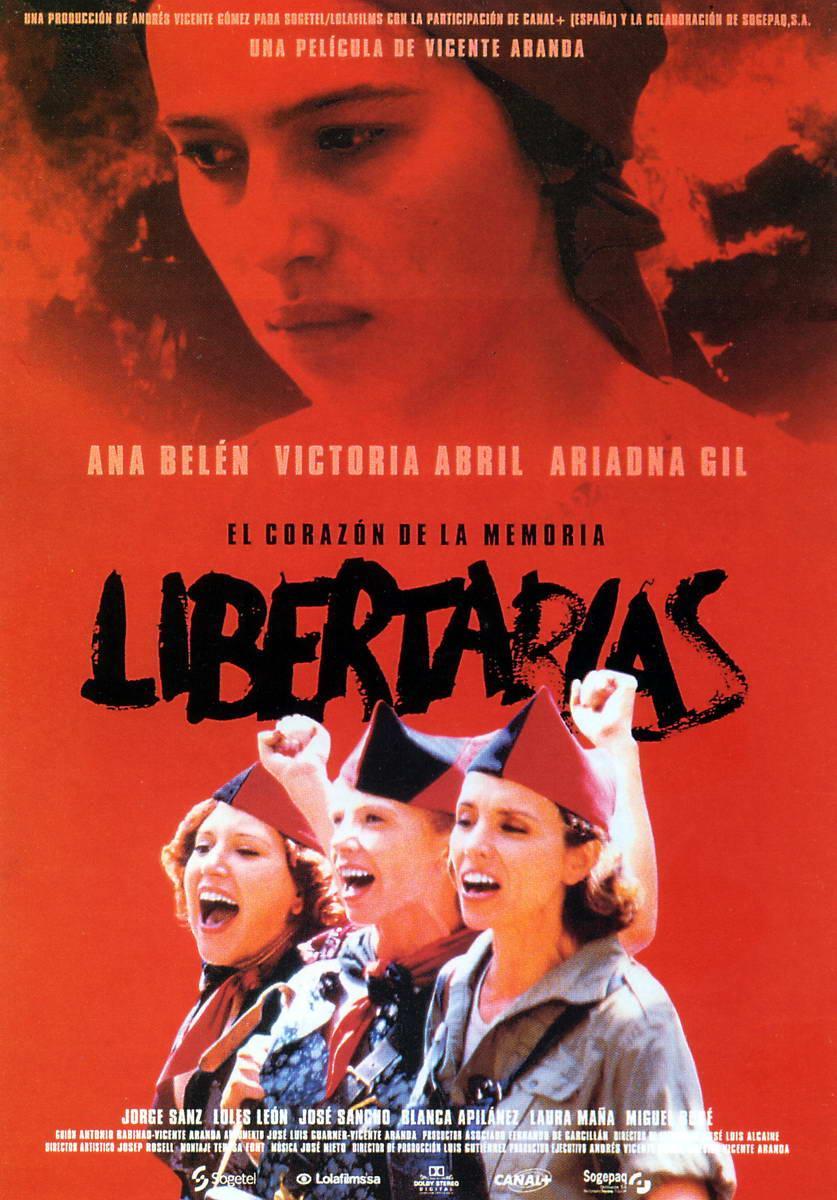










.jpg)





0 comentarios: